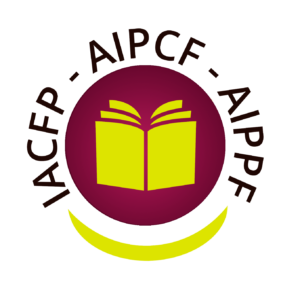REVIEW N° 32 | YEAR 2025 / 1
Summary
Psychotherapeutic workshops with families of hospitalized patients
The author presents his work coordinating psychotherapeutic workshops with families who have admitted their adult children to a day care center because of moderate to severe intellectual and physical disabilities with which they can no longer cope at home. He reviews the difficulties of this chronic problem from the first requests for admission, to the process of adaptation to the institution for patients and their families and the need for these workshops. He describes the issues families report, the feelings of ambivalence, anxiety, and guilt, among which social silence stands out in relation to the setting up of interfamily support networks and what the workshops provide for the siblings.
Keywords: intellectual and physical disabilities, hospitalization, psychotherapeutic workshops with families and siblings.
Résumé
Ateliers psychothérapeutiques avec les familles de patients internés
L’auteur présente le travail qu’il réalise en coordonnant des ateliers psychothérapeutiques avec des familles qui ont placé leurs enfants adultes dans un Foyer avec Centre de Jour, en raison d’un handicap intellectuel et physique modéré à sévère qu’elles ne peuvent plus soutenir à la maison. Il passe en revue les difficultés liées à ce problème chronique, depuis les premières demandes d’hospitalisation jusqu’au processus d’adaptation des patients et de leurs familles à l’institution, ainsi que la nécessité de ces ateliers. Il relate les problématiques soulevées par les familles, les sentiments d’ambivalence, d’angoisse et de culpabilité, parmi lesquels se démarque le silence social face à la formation de réseaux de soutien interfamiliaux et l’apport des ateliers avec la fratrie.
Mots-clés: déficience intellectuelle et physique, hospitalisation, ateliers psychothérapeutiques avec familles et fratries.
Resumen
Talleres psicoterapéuticos con familias de pacientes internados
El autor escribe acerca del trabajo que realiza coordinando talleres psicoterapéuticos con familias que han internado a sus hijos/as adultos/as en un Hogar con Centro de Día por presentar una discapacidad intelectual y física de moderada a grave a los que ya no pueden sostener en sus casas. Revisa las dificultades de esta problemática crónica desde los primeros pedidos de internación, el proceso de adaptación a la institución de pacientes y sus familias y la necesidad del dispositivo de estos Talleres. Relata los temas que traen las familias, los sentimientos de ambivalencia, angustia y culpa entre los que destaca el silencio social versus la formación de redes de sostén interfamiliar y el aporte del taller con los hermanos.
Palabras claves: discapacidad intelectual y física, internación, talleres psicoterapéuticos con familias y hermanos.
ARTICLE
Talleres psicoterapéuticos con familias de pacientes internados
Alberto Lorenzo Treyssac*
[Recibido: 3 mayo 2025 – Aceptado: 27 mayo 2025]
DOI: https://doi.org/10.69093/AIPCF.2025.32.04
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
Introducción
Estos talleres se realizan en una institución que recibe, atiende y aloja a los pacientes con la patología de una discapacidad mental de diversa gravedad, la que generalmente está asociada con otras patologías como parálisis general progresiva, ataxias cerebelosas, síndrome de West, síndrome del X frágil, corea de Huntington, cuadros de hidrocefalia, microcefalia y anencefalia, y encefalopatías epilépticas con crisis generalizadas del tipo de gran mal. Entre los diagnósticos de los pacientes que se reciben el más benévolo es el Síndrome de Down.
La atención de los pacientes en una institución como esta, implica una dedicación de los 365 días del año, durante las 24 horas del día y requiere de un equipo interdisciplinario y asistencial completo, con conocimientos y experiencia.
En la Argentina, sobre una población de 47 millones de habitantes, se registran 320.000 personas con alguna discapacidad mental que los alejan del mercado productivo, por carecer de la capacidad de ser auto – válidos.
Nuestro objetivo desde la creación de la Institución fue la de proponer un hogar que les ofrezca una mejor calidad de vida a los pacientes y a su vez colaborar con los interminables trámites que cada familia debe realizar para obtener las autorizaciones respectivas para su prestación social.
Todos los pacientes del Hogar tienen una discapacidad mental que va en un rango de moderada a profunda, acompañada de otras patologías orgánicas severas como las citadas, por lo que el trabajo con cada paciente desde que se interna va en paralelo con la familia, y a su vez con la constante tarea de capacitación y apuntalamiento que el equipo terapéutico realiza con el equipo pedagógico y asistencial.
La presencia constante y crucial de las familias nos llevó a pensar en la creación de un dispositivo que las incluyera en el proceso.
Los pacientes son personas cuya edad va desde la juventud hasta la adultez. Muchos de ellos han ingresado siendo jóvenes y ahora ya son adultos que están envejeciendo.
La institución ofrece su servicio como Hogar por lo que los pacientes que ingresan pueden vivir allí y también su servicio como Centro de Día por lo que realizan tareas asistenciales y recreativas.
El Hogar es una casa quinta espaciosa con habitaciones cómodas, rodeada por un parque que ocupa 10.000 metros, con pileta de natación, cancha de futbol, lugar para animales de granja y potrero para caballos. Tiene salones – aulas para los diversos momentos donde realizan las actividades del Centro de Día.
El equipo profesional que los atiende a diario está integrado por: médicos clínicos – psiquiatras – neurólogos – psicólogos – psicopedagogos – terapistas ocupacionales – fonoaudiólogos – kinesiólogos y terapistas físicos – musicoterapeutas- profesores de plástica y artesanías- profesores de educación física y de recreación.
También están las asistentes personales, personal de cocina y de limpieza. Personal de la dirección ejecutiva y administrativos. Los pacientes pertenecen a diversas obras sociales. Asisten también pacientes ambulatorios quiénes ingresan a la mañana y se retiran a la tarde.
Primeras demandas de internación
El trabajo con las familias inició cuando al recibir las primeras demandas de internación y al realizar las entrevistas iniciales asistí a padres desbordados de angustia por tener que tomar la decisión de internar a su hijo/a. Los padres y las madres que asisten a hijos con parálisis cerebral u otros cuadros semejantes presentan un alto nivel de stress acompañados de síntomas de depresión y una ansiedad que los desborda por la exigencia y la tristeza (Sharma et al., 2021; Scherer et al., 2019; Weitlauf et al., 2020).
Algunos traían el diagnóstico ya realizado debido a los años en que venían atendiendo en diversos nosocomios a sus hijos. Otros pedían saber qué tenía el familiar a internar ya que había vivido en la casa sin una atención profesional y un tercer grupo, el que, si bien conocían la dolencia, la negaban intentando no enterarse y formulando teorías acerca de la enfermedad.
La gran mayoría de los pacientes eran derivados por otra institución de donde debían emigrar por razones de edad, vale decir al exceder el perfil de edades de la institución en la que estaban o bien por conductas impulsivas y generar disturbios con otros internados por los cuales los directivos de la institución planteaban su derivación.
Hemos podido observar que muchos de estos pacientes eran traídos por sus familiares quiénes desconfiaban de las razones de esa derivación poniendo el acento de la responsabilidad en el mal manejo institucional.
Este grupo de familias exhibían conductas persecutorias y acusaban a profesionales y a directivos inclinados por considerar que el familiar a internar no hacía aquello por lo cual solicitaban se los traslade.
Otro grupo estaba conformado por familias que habían atendido personalmente y en sus casas a sus hijos y al fallecer generalmente los padres, los hermanos decían que ellos tenían que hacer sus vidas y no podían cuidarlos por los que buscaban una institución que los recibiera.
Otro grupo minoritario se conformaba por padres cuyos hijos habían tenido un accidente que los había puesto en situación de postración y dependencia sin poder brindarles esa atención por más tiempo.
A partir de la internación
Algunas madres, abuelas, hermanas y tías concurrían con frecuencia a visitar a sus hijos/as, nietos/as, hermanos/as o sobrinos/as internados. Ellas cuando venían les traían cosas, alimentos, juguetes, ropa y se quedaban por un rato, y a veces hasta proponían ayudar en tareas de rutinas diarias, a cortarles la comida, a intentar bañarlos. El personal de asistentes no lo permitía, pero se fue viendo en la institución que ellas necesitaban no cortar el contacto y en algunos pacientes se notaba que preferían el contacto con el ser querido. Se permitió en algunos casos su presencia cercana en el tiempo de adaptación a la institución y de conocimiento entre las asistentes y los pacientes. Esta decisión que privilegiaba más lo afectivo del lazo que lo normativo institucional acortó los tiempos de apropiar lo nuevo tanto para los pacientes como para la familia.
Uno de los sentimientos que se evidenciaba que experimentaban los familiares era la desconfianza. Les gustaba el lugar y venían los fines de semana con otros familiares acompañados de mate y facturas para disfrutar del parque mientras visitaban a su familiar internado, pero en esas visitas intentaban averiguar lo más posible sobre la vida y actividades en la institución, ofreciendo dinero a las asistentes para que les cuenten si sucedía algo que ellos tuvieran que conocer.
Esos sentimientos de sospechas, guiados por la desconfianza duraron un tiempo suficiente como para poner a prueba la institución, los profesionales, cuestionar las normas aun cuando se manejaran estas con mucha flexibilidad, dudar de la medicación, de las indicaciones terapéuticas, y de la finalidad de toda actividad realizada en el Hogar y en el Centro de Día para con sus familiares internos.
En ese tiempo y ante la presencia de algunas familias que observábamos que no podían separarse del familiar internado y comprobando indicadores de desconfianza, temores y ansiedades entre ellos es que inicié el trabajo de Taller Familiar.
Talleres con las familias
Preparamos la lista de todos los familiares que podían ser convocados por cada paciente internado y fuimos citándolos para el inicio del Taller. Nuestra sorpresa fue la significativa concurrencia de familias presentes, aunque también sucedió que de algunos internados no acudió nadie.
Hubo que preparar un aula más grande que la inicialmente pensada para albergarlos a todos. Había algunos padres y uno que otro abuelo, la gran mayoría estaba conformada por madres, abuelas, hermanas, tías y hasta cuñadas y primas.
Invité a otros profesionales a compartir la actividad de taller pertenecientes al equipo interdisciplinario de atención. La idea era que al final del encuentro, pensado en una hora y media de duración, se pudiera compartir una merienda entre todos y con los internos.
Temas iniciales
Después de las presentaciones de las familias señalando el vínculo y el nombre del hijo o hija internado/a, empezaron por hacer preguntas variadas acerca de lo que la institución podía ofrecerles a los hijos, planteando situaciones de riesgos, desafíos a los límites, complicaciones de la enfermedad, litigios que ellos habían tenido, lo que nos permitió iniciar el trabajo de consciencia acerca de sus propios temores, de la necesidad que tenían ellos mismos de recibir apoyo y asesoramiento, de la necesidad que tenían de compartir sus propias experiencias, de sus dolores acallados y de sus luchas.
Señalar estas situaciones generó que de a poco cada familia contara sus recorridos, la dificultad por aceptar un diagnóstico que no se podía cambiar, las preguntas entre la pareja acerca de quién era el responsable de esa herencia, las peleas de ellos como defensa ante el enorme dolor. Algunos expresaron que ya habían pasado por la pérdida de otros hijos y otros afirmaron la negativa a tener otros hijos.
La maternidad y paternidad como castigo
Un momento clave para los padres y familiares ha sido recibir el anuncio de tener una hija/o diferente, con alguna enfermedad que lo incapacitaría para llevar una vida normal. Ha habido diagnósticos dados de manera cuidadosa y otros que no han sido recibidos de ese modo. Tras el dolor de enfrentar una realidad no buscada y muy temida que lastimaba el orgullo por el hijo y por su condición de padres de un niño en condiciones no normales, había que reponerse rápidamente y salir a buscar soluciones amparados en la idea de que “este doctor se equivocó”.
Revisemos estas historias.
Una madre que recibe a su hijo y en ese especial e inolvidable momento del encuentro con el hijo que han soñado, es informada por el profesional que la asiste en el parto, que su niño no es como ella esperaba, es un niño diferente, que requerirá cuidados especiales. Allí se produce un vacío que anula las inscripciones que los deseos parentales grabaron en el bebé por nacer desde el vientre materno, el hijo soñado, eslabón que se quiebra en la cadena de significantes para sus padres y familias (Schorn, 1999, p. 13).
Se genera allí una movilización que sucede tanto en el entorno médico – hospitalario, como en la familia y particularmente en la madre. La primera reacción natural es la de no comprender, descubrir que la alegría se transforma rápidamente en preocupación, la angustia crece acompañada de preguntas cuando se animan a formularlas y cuando hay profesionales dispuestos a responderlas. Cuando nace un hijo con una discapacidad se esfuma el hijo del ensueño, el hijo del deseo y adviene el hijo de la perturbación instalándose la angustia en toda la familia (Chiroque-Pisconte, 2020; Ponte et al., 2012)
S. Freud (1914) define al bebé como: “el centro y nódulo de la creación His Majesty the baby «…deberá realizar los deseos incumplidos de sus progenitores…», (Freud, 1914, p. 2027) expresando la omnipotencia del bebé, encarnada en el deseo de los padres; pero en estos casos el que adviene es visto como un extraño que no pertenece y que revela la parte de la ajenidad de los propios cuerpos. Lo ajeno obliga al duelo del sueño y enfrenta a una realidad dolorosa que afecta a varias generaciones de las familias por la imbricación intersubjetiva de la que habla R. Kaës (1993, p. 134) y la define «cualidad intersujetal».
El narcisismo afectado se retrae y reparte en diversos sentimientos y emociones: corroe la omnipotencia, intensifica la culpa, moviliza los reproches y las búsquedas de responsables (tanto en la línea genética de ambas familias como en la pericia médica al atender el parto). En los tiempos actuales se pueden detectar algunas de estas alteraciones durante la gestación y esto adelanta el proceso que antes se presentaba en el momento del nacimiento. Pero tanto antes como después con los avances de la ciencia hay emociones internas que no se modifican y que refieren a los movimientos fundantes de lo originario que enlaza la intersubjetividad familiar desde sus inconscientes (Bleichmar, 1993, p. 11).
A partir de recorrer diferentes hospitales buscando el error en el diagnóstico, esperando encontrar una esperanza y hallar diversas actitudes en los profesionales que no eran contenedoras de la situación de desgarro que vivían, dejaron de buscar y empezaron a encerrarse con el hijo en la propia casa y hasta se cerraron en sus relaciones con amigos y con familias. Algunos padres manifestaron que sentían que el hijo era un castigo por pecados cometidos, otros atribuían la culpa a la madre y a su familia, o al padre y su familia y cada uno aportó su relato de la historia familiar, relato plagado de mitos que sostenían sus creencias acerca del origen posible de este descubrimiento doloroso con el nacimiento del hijo. Consecuencias de enfermedades venéreas por vidas licenciosas, de actos de brujerías recibidos por malas acciones, de reencarnaciones y otras fantasías plagadas de miedos por la concreción de venganzas. El pensamiento primitivo y concreto se hacía su lugar.
En los relatos familiares acerca del momento del encuentro con la verdad acerca del estado del hijo circulaban los historiales de ascendencia y descendencia generando acusaciones cruzadas. Estas situaciones de reproches sacaban a la luz secretos cuyo develamiento y la manera de exponerlo daban lugar a un desmembramiento familiar, con separaciones de la pareja, muchas veces con la huida del padre quien no podía tolerar tener un hijo enfermo, apartándose de la responsabilidad y abandonando a toda la familia como modo de negar su participación en ella. La madre es quien generalmente queda a cargo del hijo y quien lo cuida (Nunes et al., 2021).
En otros casos el dolor ante esta realidad desencadenaba la aparición de cuadros orgánicos graves, los que evolucionaban rápidamente y conducían a la muerte. En otros casos hubo que intervenir en situaciones de intentos de suicidio.
La intensa angustia provocada por este tipo de nacimientos han sido marcadoras de rupturas de vínculos en la familia y muy complejas para procesar.
Vínculo madre – hijo
La mujer que espera un hijo al que desea, lo sueña y anhela que ese niño complete sus vacíos, supere sus miedos, alumbre una imagen fantasmática y reparadora de lo real, que prolongue «aquello a lo que ella debió renunciar» (Mannoni, 1990, p. 22). Pero la realidad se impone inundando el desconcierto de angustia.
Así accedemos a entender que el vínculo filial entre una madre y su hijo discapacitado adquieren niveles complejos donde la madre se transforma en el satélite del hijo, permanente cuidadora y en una relación de amor – odio que exige la mediación del padre para ayudar a recuperar el equilibrio. Pero generalmente el padre no puede asumir esta función y en nuestra experiencia surgen otros familiares para ayudar en este trabajo de sostén. Suelen ser las abuelas, o las hermanas mayores.
Respecto de los otros hijos muchas veces hemos visto que aparecen celos por la exagerada atención que la madre otorga al hijo que porta una discapacidad. Para la madre el hijo que ha nacido con algún déficit compensará la ausencia de proyecto futuro con la instalación de una permanencia del estado de dependencia. Este hijo no se irá, será la compañía de la vejez y también será el hijo por el cual la madre no se permitirá envejecer ya que la necesita. Esto funciona como una fantasía de eternidad. Esta fantasía que se extiende abarcando la díada confronta al hijo imaginado con la realidad de quien ha advenido a la familia y busca una resolución mesiánica. Pero en la realidad de los vínculos intersubjetivos el proyecto filiatorio se desdibuja, la pareja confronta, la familia se altera.
La violencia del silencio social
La violencia acompaña desde adentro con su carga de frustraciones y desde afuera con el silencio social.
La familia fue quedando en silencio y soledad padeciendo desde el micro y macro – mundo la hostilidad de la diferencia, la hipocresía de la “hospitalidad” de la que habla Derrida (2006). La sociedad no acoge por lo general a los diferentes, sino que se ensaña con ellos marcando esas diferencias y aumentando sus dificultades.
La ayuda social es escasa o inexistente. La madre es quien generalmente queda resistiendo al lado de su hijo, asumiendo la mortificación de haber gestado a alguien diferente que dependerá de ella mientras viva, exigiendo desde esa dependencia una fortaleza física y psíquica que muchas veces no tiene.
Cuando los años transcurren, los hijos que antes eran chicos, al crecer las madres ya no pueden con el manejo de los cuerpos, no pueden contener sus impulsividades, sus crisis, sus episodios de frustración, tiempo que paralelamente las encuentran más grandes y cansadas.
Ese es el momento en que ellas solas arriban a la difícil decisión de internar a su hijo, con la consecuente disminución de la fantasía de omnipotencia y vínculo exclusivo, teniendo que enfrentar el costo emocional de la imposibilidad y la impotencia, accediendo a aceptar recibir ayuda y a reconocer que pueden permitirse recurrir a recibir recursos que adecuadamente aplicados ayudarán a sus hijos, sobre todo preparándolos y preparándose para el día en que ellas no estén.
Internar no es abandonar
La idea que postulamos es que internar no es abandonar, sino que es integrarse a la institución. No las reemplazamos, sino que ellas van a estar presentes delegando ciertas funciones con las que ya no pueden y estando presentes en el soporte afectivo para con sus hijos.
Al trabajar con los vínculos al cabo de un tiempo emerge en los talleres familiares que el vínculo que se esbozó como idílico contenía otros matices que mostraron su ambivalencia.
En un taller hablaron los profesionales médicos de la institución (clínico y neurólogo) para explicar algunos de los cuadros de sus hijos y para mostrar que las posibles causalidades no tenían que ver con las actitudes de ellos ni con sus historias pasadas.
Esto permitió que en algunos casos se pudiera brindar cierto trabajo terapéutico individual con el padre o madre que experimentaba ese tipo de culpa. Pero paralelamente en el taller surgieron otras historias y fuimos observando que a medida que aceptaban la institución como fuente de apoyo para ellos y aprendían otras formas más sanas de vincularse, algunos padres varones dejaban de asistir y en algunos casos hasta se fueron de la casa.
Llegamos a darnos cuenta de que muchos de ellos habían soportado la situación, pero la sentían humillante hasta el punto de que cuando decidieron la internación era porque ya no podían sostener al hijo/a en el hogar y necesitaban delegar para huir de esa realidad. Cuando vieron que la red de sostén era firme, rompieron con la estructura de pareja y con la familia. Comprobamos que la existencia de la estructura de los talleres como espacios de trabajo familiar sostenía, pero también transformaba la estructura inicial de la familia.
Convivir con la enfermedad
En el caso de estos pacientes por sus patologías son personas muy dependientes, que precisan ser auxiliados en sus necesidades básicas (alimentación – higiene – movilidad- expresarse en palabras y gestos – entretenimiento – aprendizajes- aplicación de medicación- crisis) por lo que todo el tiempo requieren de asistencia. Asistir implica conocer el cuadro y los procedimientos, saber cómo proceder tanto en las rutinas cotidianas como en las crisis eventuales que pueden aparecer, manejar la angustia de lo que se descontrola y aceptar que no haya progreso o este sea ínfimo, reconociendo los propios límites. Hay que recurrir a la paciencia y la tolerancia.
Hay familias que se defienden instalando en el paciente una especia de ser angelical que ha llegado a nacer de ellos como un regalo misterioso de Dios. Ese hijo es un ángel asignado a ellos. Esta defensa les permite acrecentar la tolerancia y suelen acompañar los cuidados con ciertos ritos que dan una aureola mística que la piensan como protección. Otras familias en cambio ven a “satán” en el familiar enfermo y buscan excluirlo prontamente de la casa.
En los talleres se les dio la oportunidad de hablar acerca de lo que sentían y de escucharse unos a otros en sus diversas teorías con las que interpretaban el hecho.
Algunas madres decididamente afirmaban que era lo que merecieron por los abortos reiterados anteriores y si ellas eran madres asesinas les ha tocado redimirse con este hijo que les recuerda que no debían ser madres. Ese hijo reencarnaba a todos los hermanos abortados.
Fuimos analizando las situaciones de intensa angustia, la necesidad de hallar culpables o responsables, y la enorme búsqueda de liberación.
Entre el material empezaron a jugar con fantasías en forma de chistes que se hacían unas a otras acerca de la deformidad, de un disimulado sentido de ser generadoras de “monstruos” llamándose con nombres de personajes.
En el taller se recogió estas nominaciones que se escuchaban decir entre ellas cuando coincidían en las visitas y pudimos tratar el tema llevando más allá el sentido de lo irónico. Pudieron hablar de sus propias fantasías de muerte, dar la muerte al hijo para que ya no exista y darse la muerte a ellas mismas. No estaba esta idea en todas, pero sí en algunas que relataron algunas experiencias fallidas de sus intentos.
Finalmente llegaron a plantear que ellas veían bien y tranquilos a sus hijos/as. Estaban cuidados, adaptados, jugaban, hacían el deporte que podían, se entretenían en sus actividades según sus cuadros orgánicos y sus habilidades psíquicas por lo que la idea de ser ellas quienes les dieran el fin fue desdibujándose para adquirir sentido la idea de que iba a pasar con ellos cuando ellas ya no estuvieran.
La frecuencia de la incestualidad familiar
Este fue un tema recurrente que fue difícil que las madres plantearan porque lo veían como natural dormir con sus hijos en la misma cama, sin considerar la edad de ellos sino pensarlos como eternos bebés ya que los cambiaban, ponían pañales en muchos casos, estaban en contacto con su genitalidad y si bien eran conscientes del desarrollo genital, separaban ese hecho de las consecuencias de sus conductas en el contacto físico con su propia emocionalidad de necesitar “verlos” como bebé para sofrenar la angustia.
Las madres necesitaban ver a sus hijos como eternos pequeños a quien atender como tales y esta manera de “entender” la situación las ayudaba a la carga de demanda de los hijos.
En este tema generalmente han sido los hermanos quienes han traído el tema para ser conversado en el taller. Ellos sí consideraban que esta práctica del dormir juntos era negativa y que a pesar de señalarlo en la casa no había modificación.
Fue necesario explicar a las madres que las dificultades del hijo/a afectaban ciertas áreas de comprensión, pero no otras áreas. Se pudo hablar acerca de que el desarrollo sexual y la evolución hormonal era normal, pero no así el entendimiento de lo que podía hacer, hasta donde, con quién, la diferencia entre una hermana, o su madre y otra persona que no fuera de su entorno. La dificultad en los hijos era comprender que no se podía acosar a otro a pesar de su propia estimulación, por lo que era importante regular la estimulación, pero la regulación no era sencilla de lograr, tema por el que se intentaba no acrecentar la estimulación.
Hablamos de lo que sucedía entre los internos en la institución, donde también había atracciones y “noviazgos” que los ponían muy felices. No obstante, se regulaban los contactos, los juegos, se los cuidaban y se hablaba de estos temas con ellos en la medida que pudieran ser conversados. Se formaron algunas parejas adentro de la institución.
El reingreso del paciente a su casa durante las visitas programadas
Pudimos observar que, si bien la mayoría de las familias estaban conformes, aprobaban y respetaban las normas adentro de la institución y hasta decían que les sorprendía el comportamiento de su familiar internado al visitarlo en el Hogar, cuando lo retiraban para llevarlo a su casa, parecía que el entorno descuidaba lo estipulado y muchas conductas regresaban al punto cero. Esto nos permitió entender que la tarea educativa no alcanzaba a la familia a pesar de los talleres, lo que sí podíamos lograr era que comprendan situaciones de sus hijos en la institución. A ellos los aliviaba que su hija o hijo se comportara mejor con ellos, que saludaran, que valoraran su visita, que comieran sentados frente a una mesa y situaciones semejantes, pero eran pautas propias del Hogar. En su casa regresaban a lo anterior y ellos no intentaban sostener lo aprendido, pero los regresaban pronto y muchos fines de semana preferían ser ellos quienes iban al hogar que el llevarlos a sus casas.
Por otra parte, había familias que prácticamente los abandonaron, fueron espaciando las visitas hasta pasar meses sin venir. Cuando se los llamaba para informarles que su familiar internado preguntaba por ellos, ponían excusas y se defendían de tener que verlos. Decidir la internación en muchos casos fue decidir borrar esta existencia con la que ya no querían comprometerse y hablo de abandono porque no se ocuparon más y hubo que recurrir a un juez para que actúe en beneficio del paciente.
En otros casos hubo pacientes cuyos pocos familiares fueron falleciendo, pero aquí sucedió algo muy interesante.
La red de padrinos y madrinas
Entre los padres y madres y demás familiares asistentes a los talleres y visitas del fin de semana empezó a profundizarse el conocimiento de las situaciones particulares de cada familia, de las necesidades específicas y de cada historia. Los otros ocupaban el lugar de testigos de su propio recorrido, de sus miedos y desazones, de sus angustias y desvelos y esencialmente de compartir ahora el Hogar en y con sus hijos.
De esa relación casi cotidiana empezaron a tejerse lazos afectivos, coincidencias de vida y de criterios que prevalecieron y ante la desaparición de los familiares de alguno de los pacientes internados, acudían los otros con alimentos, ropa, algún juguete o regalo ocupándose de que en las reuniones y fines de semana no quedaran solos. Los anexaban a sus familias. Estas consideraciones de cuidado por parte de algunas familias fueron notorias y en los talleres se destacó esta situación.
Se pudo hablar del tema y surgió la necesidad de parte de las familias de asumir un compromiso entre ellas y con la institución acerca de qué pasaría con sus familiares internados si ellos desaparecían por enfermedad y luego por fallecimiento. El miedo a que sus hijos queden solos y sin sostén era muy grande pero lo que sí sabían era que no podían desaparecer todos los familiares en el mismo tiempo por lo que decidieron establecer un compromiso al que se avinieron todos creando las figuras de padrinos y madrinas. Así establecieron por elección quiénes apadrinarían a qué interno hasta cubrir las vacantes y la institución se comprometió en llamarlos y cuidar de que este compromiso se cumpliera. Este proceso que se inició al año del inicio de la convivencia perdura hasta hoy con lógicos cambios por pérdidas de familiares y en algunos casos de internos.
Temas recurrentes y complejos
En los talleres se presentaron situaciones entre las diversas familias que espejaban situaciones vividas en la dinámica interna de cada familia. Ellos actuaban mediante la proyección de sus propios sentimientos. Así emergieron conflictos por rivalidades en las que se enojaban cuando alguno de los internos saludaba con afecto a un miembro de otra familia antes que a los propios. Teníamos que intervenir ante explosiones de enojo y actitudes de hostigamiento procurando aclarar las similitudes con situaciones vividas en sus hogares. El interno -para algunas familias- parecía a la vez tanto un objeto de posesión como algo de lo que querían despojarse y en las actitudes había entre hostigamiento y acoso hasta maltrato y abandono.
Las amenazas de abandono y los reproches cargados de culpa solían fluir tanto hacia el familiar como hacia las asistentes y cualquier situación tenía variadas interpretaciones que exigían un extremo cuidado desde la institución, en el sentido del cumplimiento aséptico tanto de las normas como del encuadre referentes a los roles y funciones de cada uno. Los profesionales que rotativamente asistían en los momentos recreativos de los fines de semana tenían que intervenir para aclarar, calmar, contener hasta que la impulsividad se sosegaba y renacía la capacidad de reflexión.
La angustia, una presencia constante en las familias
La angustia es un sentimiento omnipresente que aparece revestido de otros ropajes. La angustia es la muestra del dolor, de un dolor infinito por una historia que se cerró al comenzar para iniciar otro camino impensado.
Al dolor hubo que ponerle palabras. Palabras que costaron mucho que se construyeran porque el silencio había ocupado todo el lugar. El silencio que al modo de una bruma ocultaba las formas conocidas para delinear lo extraño y anunciar lo siniestro. ¿Cómo trabajar desde ese miedo interno que generaba la necesidad de estar ciego?
Un padre huía de esta realidad mientras la madre se quedaba firme haciéndose cargo de lo que consideraba suyo aún con la extrañeza en las entrañas. Hubo que hacer los espacios, hubo que posicionar la palabra, reconocer el esfuerzo en el dolor de seguir aún así. La angustia apareció con otras formas y se hizo necesario aprender a reconocerlas y enseñar al personal de asistentes cómo comprenderlas y contenerlas.
Respecto a la contención en la figura del director que hasta ahora me corresponde, he podido observar la proyección por parte tanto de los internos como de las familias la búsqueda de una figura paterna, benévola, justa, cuya palabra es respetada y su presencia inspira tranquilidad. Es la figura que da marco. He podido comprobar que a veces se necesitó de esa presencia para avalar alguna medida que ya había sido adoptada y que era correcta, pero se necesitaba de la figura presencial que convalide. He observado que muchos de los internos buscan mi mirada como dice Winnicott como un espejo dentro del cual se pueden mirar por estar contenidos (Winnicott, 1979, p. 149).
Entre los profesionales que trabajan en equipo interdisciplinario se realizan ateneos clínicos y a ellos suele invitarse a algunos profesionales destacados para supervisar la tarea de diagnóstico y tratamiento. Paralelamente se evalúan los recursos pedagógicos y el Centro de Día funciona como Unidad docente para las prácticas académicas de dos universidades (Universidad Católica Argentina y Universidad Austral), donde los alumnos aportan con sus inquietudes la oportunidad no sólo de aprender sino una renovación generacional muy saludable. Con los avances científicos la expectativa de vida de nuestros pacientes supera los sesenta y cinco años, la que si bien se ha extendido en años aún es diez años menor que la de la población general.
Taller de hermanos
Surgió como una necesidad cuando pudimos observar que, al fallecer las abuelas y madres, éstas habían señalado entre su prole a algún hermano que sería el que seguiría con el legado de cuidado. La forma de atención no sigue el trazado de la díada simbiótica, sino que establece una relación con otras diferencias. Para los hermanos, el nacimiento de alguien diferente en sus capacidades generó emociones controvertidas. No era un hermano para competir, pero sí para acaparar la atención de sus padres. No era con quien pudieran rivalizar ni pelearse y reconocieron lo difícil de tener un hermano que los dominara desde la impotencia y la fragilidad. No se los podía culpar eran inocentes y se los debía defender aun de las propias rebeldías.
Por otra parte, hubo que trabajar con ellos el sentimiento de doble vacío generado por una parentalidad muerta (Jaitin, 2010, p. 83) y por una fraternidad muerta. Estos sentimientos que van mucho más allá de los conceptos generaron muchas reuniones, entrevistas individuales en algunos casos, buscando generar un reacomodo del vínculo pensando en las posibilidades reparatorias que tendría para todos como familias.
La re – vinculación entre hermanos, aliviando parte de la exclusiva tarea de las madres planteó una distancia más saludable, con permiso para la diferenciación y ayudó a que las situaciones triangulares se fueran desdibujando ante la falta de los padres y el quedar a cargo del hermano/a internado.
Hoy sabemos por la práctica que este espacio de los talleres multifamiliares constituye uno de los pilares del trabajo y que esto es válido no solo para los pacientes y sus familias, sino también para todo el equipo terapéutico, pedagógico y asistencial de la institución.
Conclusión
Incluir la actividad de talleres con familias nos permitió crear un espacio que favoreció la asistencia regular de las familias a la institución donde estaban sus hijos internados. Fue una forma de sostener las estructuras de familias. Fue y sigue siendo un espacio donde se encuentran, conversan, exponen sus dificultades, se escuchan entre ellos y comprueban las semejanzas de los problemas y aprenden formas de sobrellevarlos, creando redes de interconexión. Los hermanos que decidieron participar van adoptando la idea de acompañar a sus madres en el proceso y la institución apoya sus esfuerzos y ofrece sus recursos. Algunos de los familiares a veces solicitan entrevistas para ellos sobre temas que pueden estar relacionados con el familiar internado o bien con temas personales, lo cual es un indicador de confianza en el equipo asistencial.
Bibliografía
Bleichmar, S. (1993). La fundación de lo inconsciente. Buenos Aires: Amorrortu.
Chiroque-Pisconte, M. (2020). Niños con discapacidad: resiliencia y calidad de vida según la experiencia de los padres. Casus. Revista de Investigación y Casos en Salud, 5(2), 50-59.
Derrida J. y Dufourmantelle, A. (2006). La hospitalidad. Buenos Aires: Ediciones de la flor.
Freud, S. (2003). Introducción al narcisismo. En Obras completas, Vol. 14. Buenos Aires: Amorrortu
Jaitin, R. (2010). Clínica del incesto fraternal. Buenos Aires: Lugar.
Kaës, R. (1993). El grupo y el sujeto del grupo. Buenos Aires: Amorrortu.
Mannoni, M. (1990). El niño retardado y su madre. Buenos Aires: Editorial Paidós.
Nunes, A.C., Marques Luiz, E.A. y de Souza Della Barba, P.C. (2021). Family quality of life: An integrative review on the family of people with disabilities. Ciencia & Saude Coletiva.
Ponte, J., Perpiñán, S., Mayo, M.E., Millá, M.G., Pegenaute, F. y Poch-Olivé, M.L. (2012). Estudio sobre los procedimientos profesionales, las vivencias y las necesidades de los padres cuando se les informa de que su hijo tiene una discapacidad o un trastorno del desarrollo. La primera noticia. Revista de Neurología, 54(1), 1-9. https://doi.org/10.33588/rn.54S01.201200
Scherer, N., Verhey, I. y Kuper, H. (2019). Depression and anxiety in parents of children with intellectual and developmental disabilities: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 14(7), 1-18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219888
Schorn, M. (2008). Discapacidad: una mirada distinta, una escucha diferente. Buenos Aires: Lugar.
Sharma, R., Singh, H., Murti, M., Chatterjee, K. y Rakkar, J.S. (2021). Depression and anxiety in parents of children and adolescents with intellectual disability. Industrial Psychiatry Journal, 30(2), 291-298.
Weitlauf, A.S., Broderick, N., Steinbrook, A., Taylor, J.L., Herrington, C.G., Nicholson, A.G., Santulli, M., Dykens, E.M., Juárez, P. y Warren, Z.E. (2020). Mindfulness-based stress reduction for parents implementing. Early intervention for autism: An RCT. Pediatrics, 145(1), 82-92. https://doi.org/10.1542/peds.2019-1895K
Winnicott, D.W. (1979). Realidad y Juego. Barcelona: Gedisa.
* Licenciado en Psicología (Universidad de Buenos Aires) – Posgrado en Administración de Instituciones de Salud Mental (Facultad de Medicina-UBA) -Consultor del Servicio de Diabetes y Nutrición del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Psicólogo de la Dirección de Sanidad de la Armada. -Gerente del Instituto de Servicio Social para Jubilados y PensionadosFundador y director Institucional del Centro Nueva Vida (Hogar y Centro de Día) para personas con discapacidad intelectual. Atención en consultorio privado. albertotreyssac@gmail.com